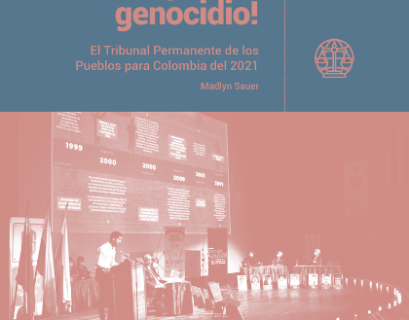Gracias a la lucha de las Mujeres Buscadoras de la Comuna 13 de Medellín, sumado al compromiso de organizaciones de víctimas y de derechos humanos y la materialización misional de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se han logrado importantes hallazgos en La Escombrera durante el último mes. Los restos óseos encontrados evidencian que la desaparición forzada ha sido una práctica sistemática y que no se puede desvincular de ello la responsabilidad del Estado.
Bajo este contexto, diferentes colectivos artísticos, estudiantiles y de mujeres buscadoras de la ciudad de Medellín decidieron reivindicar la memoria de las víctimas y la labor de las mujeres buscadoras a través de la realización de un mural en el puente del Mico que versaba: Las Cuchas Tienen Razón, acompañado del rostro de una mujer buscadora. Un día después, el 13 de enero 2025, bajo la orden de la Alcaldía de la ciudad de Medellín, presidida por Federico Gutiérrez, el mural fue censurado con pintura gris, bajo el argumento de que representaba caos, suciedad y desorden; comentarios que intentan exponer la relatividad estética y que terminan por revelar intenciones políticas.
Frente a este hecho surgen, entonces, una serie de discusiones y debates relacionados con el uso del espacio público, la memoria de las víctimas y los relatos alrededor de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado; en este caso particular, durante la operación Orión (2002), una de las casi 20 operaciones militares que se realizaron en la Comuna 13 como parte de una plan para combatir organizaciones insurgentes que hacían presencia allí. Justificada bajo la idea del enemigo interno y la eliminación del terrorismo en Colombia. En dicha operación se llevaron a cabo crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y homicidios. La Operación Orión, presentada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez como un rotundo golpe a las insurgencias en Antioquia y el país, no fue más que un escenario que nuevamente reafirmó cómo el paramilitarismo en Colombia era parte de una estrategia estatal. Este operativo evidenció la disposición del Estado para violar derechos humanos fundamentales y recurrir a prácticas ilegales en su intento por consolidar un proyecto político basado en la perpetuación de diferentes estructuras de dominación. Además, la operación dejó claro que, bajo el pretexto de combatir a los grupos guerrilleros, se perpetraron alianzas con actores armados ilegales que actuaron con total impunidad, dejando una huella de terror y dolor en comunidades como la de la Comuna 13, que aún luchan por la verdad, la justicia y la reparación.

En este sentido, resulta importante destacar que la censura del mural en cuestión no responde únicamente a un sentimiento reaccionario aislado de un grupo minoritario. Más bien, representa la manifestación sistemática y orgánica de un sector que, históricamente, ha demostrado su disposición a emplear cualquier medio necesario para reinterpretar la historia según principios que legitiman la exclusión y eliminación simbólica o física del “otro”, es decir de aquellos sujetos colectivos e individuales que históricamente han sido ubicados del otro lado de una frontera antagónica construida a partir de las ideas y criterios de los sectores políticos dominantes que han gobernado nuestro país.
El argumento recurrente de la preservación del espacio público, vinculado al “buen comportamiento” y presentado como indicador de cultura ciudadana, ha sido instrumentalizado una vez más para justificar acciones de censura y mecanismos disciplinarios dirigidos a moldear el comportamiento colectivo, como afirma Federico Gutiérrez en la red social X cuando escribe: “Una cosa es el graffiti como expresión artística, ejemplo de lo que se ha logrado en la comuna 13 y en otras zonas de Medellín […] Otra cosa muy diferente es el desorden de quienes simplemente quieren generar caos y poner fea y sucia la ciudad”. En este contexto, la eliminación de un mural trasciende su carácter superficial o anecdótico: se erige como un acto cargado de significado político y social. Además, ¿qué criterios sustentan estas nociones de belleza y fealdad en el marco de la historia y la memoria colectiva?
El mensaje subyacente es inequívoco: en esta sociedad, deben prevalecer el orden, la disciplina y la obediencia como principios rectores, en detrimento de expresiones alternativas que cuestionen o desafíen dichas normas. Este tipo de acciones no sólo refuerza una narrativa hegemónica, sino que también limita los espacios de resistencia, fundamentales para la construcción de una sociedad pluralista y democrática.
El concepto de higiene política tiene raíces en prácticas totalitarias y fascistas, que promueven divisiones puristas basadas en dicotomías como orden/desorden o bello/feo. Estas categorizaciones implican jerarquías simbólicas y materiales, definiendo quiénes imponen el orden y quiénes son vistos como agentes del desorden, cuestionando además los criterios estéticos que las sustentan.
En el caso del mural censurado en Medellín, la acción trasciende lo estético al estigmatizar a sus creadores como “desordenados” o “desagradables”, posicionándolos como antagonistas de un modelo de orden preestablecido. Esto refleja una disputa simbólica más amplia, donde la memoria colectiva se convierte en un campo de lucha para definir narrativas y nuevos “enemigos” en el marco de un relato dominante.
La censura no es un fenómeno aislado, y en este caso, parece ser una extensión de estrategias históricas que buscan minimizar o erradicar cualquier iniciativa que denuncie crímenes de Estado. Ejemplos como la Operación Orión evidencian cómo, a pesar de su impacto y su condena en la memoria de las víctimas y los colectivos sociales, las fuerzas reaccionarias persisten en reducir estas denuncias a su mínima expresión. El orden que buscan imponer se basa en una política negacionista, antidemocrática y profundamente reaccionaria, que rechaza el reconocimiento de las violencias sistemáticas y deslegitima las voces críticas; intentando hacer de la impunidad un principio sagrado, mientras profanan a quienes se atreven a cuestionarla.
Frases como “¿Quién dio la orden?” o “Nos están matando” se han convertido en consignas grabadas en la memoria de las calles de Colombia, pero también en blanco de censura y represión. La negación de las 6.402 ejecuciones extrajudiciales, perpetradas como parte de los crímenes de Estado, es una pieza central en esta amalgama de estrategias negacionistas que se perpetúa, por ejemplo a través de actos como los cometidos por el congresista Miguel Polo Polo en noviembre del 2024. Estas acciones no son eventos aislados, sino manifestaciones de un proyecto sistemático por parte de sectores conservadores y reaccionarios a nivel global que buscan disputar y controlar el campo simbólico de la memoria colectiva, con el objetivo de consolidar un orden político basado en el olvido, la exclusión y la perpetuación de privilegios históricos. Ejemplo de esto, son los constantes intentos del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarroel en Argentina, por cerrar y censurar espacios y lugares de memoria para poner en cuestión los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar.
La censura y el borrado de la memoria de las víctimas de la criminalidad estatal forman parte de una agenda política que, bajo la apariencia de neutralidad, perpetúa una narrativa hegemónica que niega y justifica estos crímenes. Ante esta ofensiva, es crucial articular respuestas colectivas que defiendan la memoria como resistencia, justicia y construcción democrática. Como señala una madre buscadora: “La memoria será la sombra de los que quieren callar nuestra dignidad”.
Suscriben
Corporación Jurídica Libertad – CJL
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH
Corporación Jurídica Yira Castro – CJYC
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo – MODEP
Corporación Para la Educación y Autogestión Ciudadana – CEAC
Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda – COFB
Comisión Colombiana de Juristas – CCJ
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU
Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar)
Asociación Miga
Humanidad Vigente
Colectivo 16 de Mayo
Fundación Territorios por Vida Digna
Asociación de Familias Unidas por un Solo Dolor – AFUSODO
Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible – FDSS
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – ANDAS