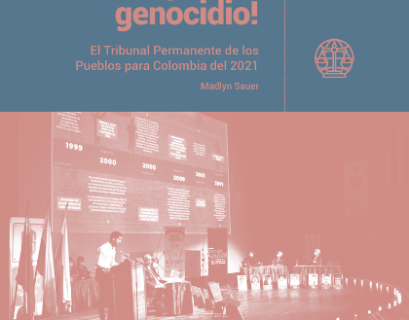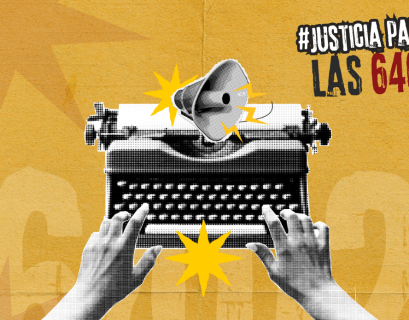El 18 de febrero de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz llevó a cabo una rueda de prensa, en la que la Sala de Reconocimiento informó la expedición del Auto SUB D-SUBCASO ANTIOQUIA-005 del 14 de febrero de 2025. Tanto el auto como las manifestaciones de la magistrada Catalina Díaz, señalan que no existió relación entre la Política de Seguridad Democrática y la política de facto de conteo de cuerpos aplicada en la Cuarta Brigada de los años 2004 a 2007, contrariando lo que por años han demostrado las organizaciones de derechos humanos y lo determinado por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.
El reciente Auto SUB D-SUBCASO ANTIOQUIA-005 resultado de siete años de documentación e investigación por parte de la JEP para el subcaso Antioquia, representa un retroceso en materia de verdad y de justicia, además de una vulneración a estos derechos que tienen las víctimas y la sociedad colombiana.
El Auto hace análisis incompletos, limitados y exegéticos de los documentos correspondientes a la Política de Seguridad Democrática y el Plan Patriota. Además, contraviene lo dispuesto por el Auto OPV 306 de 2023, al analizar políticas nacionales desde perspectivas territoriales.
Política de Seguridad Democrática
Uno de los puntos centrales de la Política de la Seguridad Democrática fue negar la existencia del conflicto armado, utilizando más bien el sofisma de la lucha contra el terrorismo mientras ampliaba las facultades de las fuerzas armadas; desconociendo de esta manera las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, acentuado con la exigencia a la población civil de mantener una colaboración y alineación activa con la Fuerza Pública; ignorando el principio de distinción, con el propósito de vincular masivamente a las personas no combatientes en las hostilidades.
En esta misma vía, la Comisión de la Verdad señaló que en el marco de esta política se presentó “un rediseño de los recursos judiciales y de los órganos de control del Estado para que no fueran un obstáculo en el ejercicio del poder del ejecutivo en la guerra contra el terrorismo”.[1]
Por consiguiente, las organizaciones de derechos humanos que suscribimos este comunicado, hacemos el llamado urgente a una reflexión seria sobre las implicaciones reales de la Política de Seguridad Democrática adoptada durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuya implementación ha sido vinculada directamente con la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales en Colombia.
A su vez, exigimos, a la Sala de Reconocimiento de la JEP, que trascienda la consulta formal de un escrito a la hora de analizar una política como la de Seguridad Democrática, toda vez que esta no se limitó a la expedición de documentos, sino a las exigencias dirigidas a las tropas de ser un ejército efectivo en medio de las hostilidades.
A pesar del ahínco de la magistrada Catalina Díaz para justificar que la Política de Seguridad Democrática no tiene relación alguna con la comisión de las ejecuciones extrajudiciales, lo cierto es que existen antecedentes[2], que en el marco de la referida política, otorgó a las Fuerzas Militares amplias facultades, restringiendo así derechos fundamentales como la libertad, el debido proceso y la circulación de personas.
De acuerdo con lo anterior[3], se establecieron áreas bajo control militar en varios departamentos, subordinando la autoridad civil a los mandos militares en lo relacionado con el orden público. Adicionalmente, se autorizó[4] el control del orden público por parte de los militares, promoviendo la creación de un ambiente en el que los derechos humanos fundamentales se vieron comprometidos.
Por lo anteriormente señalado y contrario a lo sostenido por la magistrada y las descripciones formales de la Política de Seguridad Democrática (PSD), lo cierto es que esta estuvo muy lejana del propósito de fortalecer el Estado Social de Derecho. En cambio, y de acuerdo, con la información que reposa en la JEP y en la justicia ordinaria, la presión ejercida sobre los integrantes del Ejército para lograr resultados cuantificables, generó unas condiciones propicias para la presentación de ejecuciones extrajudiciales como si fueran bajas en combate.
Ejecuciones extrajudiciales como política de Estado
La información recopilada por el Sistema de Justicia Transicional, particularmente por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad reveló que la presión por resultados y la falta de distinción entre combatientes y no combatientes llevaron a un aumento sistemático de las ejecuciones extrajudiciales. Este fenómeno se intensificó debido a un reordenamiento de los recursos judiciales y de control por parte del Estado que minó las capacidades de supervisión sobre el poder ejecutivo en su “guerra contra el terrorismo”.
También ha sido de conocimiento que la competencia entre unidades militares hacía énfasis en la obtención de resultados operacionales, medidos en términos de “bajas” del enemigo, lo que fomentó la denominada doctrina del “body count”, traduciéndose en una presión constante sobre los miembros del Ejército para presentar resultados cuantificables en forma de muertes. De esta manera, durante el primer mandato de Uribe Vélez (2002 – 2006), se priorizó la inversión económica en el gasto militar, que fue explícita a través del Plan Colombia y su futura evolución al Plan Patriota, aumentando los recursos destinados a la militarización del conflicto y con ello a la presión por resultados operacionales traducidos en muertes de civiles.
El capítulo de hallazgos del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad estableció que la PSD privilegió las bajas en combate sobre otro resultado como forma de publicitar su efectividad[5]. Para la CEV, la relación entre la PSD y las ejecuciones extrajudiciales era clara al afirmar la existencia de una política desplegada.
Incentivos a cambio de resultados
En la búsqueda de resultados, se implementó un sistema de incentivos dirigidos a los militares que incluía beneficios económicos y premios por el cumplimiento de metas relacionadas con muertes de presuntos combatientes. La CEV señaló que estos estímulos, promovidos por Ministros de Defensa (entre ellos el Nobel de Paz Juan Manuel Santos), impulsaron el incremento de las ejecuciones extrajudiciales, presentando a inocentes como bajas en combates simuladas.
La creación de redes de cooperantes y redes de apoyo[6] impulsó mecanismos en los que eran involucrados civiles en la estrategia militar; incentivados a colaborar con el Ejército, convirtiéndose en informantes.
En este sentido, la competencia entre unidades militares por obtener más “resultados operacionales” en la implementación de la Política de Seguridad Democrática, el establecimiento de las redes de cooperantes y la implementación de políticas de recompensa, como “los lunes de la recompensa”, fomentaron la delación y contribuyeron a la realización de estos crímenes de lesa humanidad.
Las organizaciones de derechos humanos hemos evidenciado de manera contundente que la Política de Seguridad Democrática, implementada durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2010, ha estado directamente relacionada con la ocurrencia sistemática de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Este fenómeno no debe verse como una serie de incidentes aislados, sino como un patrón de conducta institucional que ha generado graves violaciones a los derechos humanos; por lo que llama ampliamente la atención que estas determinaciones no se reflejan en el contenido del Auto en mención.
Determinaciones y contradicciones
Según la Sala de Reconocimiento de la JEP, será en la fase nacional[7] en la que se comprobará la responsabilidad de los máximos perpetradores quienes, desde el Ejército Nacional, se encargaron de desarrollar y aplicar la Política de Seguridad Democrática en su integridad.
Sin embargo, la misma Sala se contradice en el reciente Auto (005 de 2025), señalando que: privilegiar las bajas en combate como único resultado, no estaba contemplado en los documentos oficiales y manuales militares de la época, llegando a la conclusión irresponsable de afirmar que no existía relación entre la Política de Seguridad Democrática y la práctica criminal que por siete años ha estudiado[8].
También resulta contradictorio que la Sala de Reconocimiento haya aludido en el Auto 062 de 2023[9] de manera detallada a la Política de Seguridad Democrática (PSD) y las implicaciones que esta tuvo para la política de facto de la Cuarta Brigada, y que posteriormente, en la imputación del periodo 2004-2007, sin explicitar las razones, se llegue a conclusiones ambiguas en las cuales se aclara que las recompensas, informantes, presiones y directivas de la PSD fueron determinantes para la política de facto de conteo de cuerpos, pero que se tome la molestia de aclarar que al menos, en el documento maestro esto nunca se contempló.
Por otro lado, en el 2021 se expidió el Auto 033, en el que se publicó que la forma de instrucción del macrocaso 03 (sobre ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional) se realizaría de abajo hacia arriba y dividiendo la instrucción en una fase territorial y una nacional. Es decir, la JEP decidió fragmentar el análisis de responsabilidad por tiempos y por territorialidad (a nivel nacional y regional), de tal manera que los máximos responsables serían seleccionados a partir de los cargos ejercidos en unidades militares conforme al nivel de territorialidad. Sin embargo, se imputó a Óscar González Peña como comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, aún cuando la responsabilidad[10] de los integrantes de las divisiones se abordaría en la fase nacional del caso. Si bien la imputación de un comandante de División resulta un hito nunca antes alcanzado por la justicia ordinaria, surgen dudas respecto a porqué hacerlo en sede de análisis territorial, y lo que es aún más grave, por qué no analizar la responsabilidad de los comandantes de División Primera y Séptima[11], puntualmente de los ex generales Mario Montoya Uribe y Luis Roberto Pico Hernández.
Para el caso de Mario Montoya Uribe, -por la amplitud de la información documental y aquella obtenida en versiones voluntarias- se le atribuye como uno de los responsables de la expansión de la práctica criminal en otros territorios del país mientras ejercía sus diferentes comandancias y aumentaba su competencia territorial.
En diligencias de versiones voluntarias, se manifestó que Mario Montoya Uribe tenía relación con grupos paramilitares, y que estos apoyaron logísticamente la comisión de ejecuciones extrajudiciales, entregando víctimas y armas. Se identificó esta alianza criminal entre Montoya y los paramilitares como una de las razones que facilitó el incremento de falsas bajas en combate para la comandancia de la Cuarta Brigada. De allí que, algunos militares actuaban como engranaje fundamental dentro del funcionamiento de la estructura criminal, su aporte se daba de manera determinante no solo para presionar a la tropa, incentivar la práctica delictual, sino también en la consecución de armas y víctimas a través de retenciones ilegales o a partir de la relación con grupos paramilitares que facilitaban las condiciones para la comisión de los punibles.
Es importante recordar que en el marco del Auto 062 de 2023, las organizaciones de derechos humanos presentamos a la opinión pública nuestra preocupación por la forma en que la Sala intenta atribuir una responsabilidad mínima en el rol y aporte de Montoya Uribe. No obstante, este nuevo Auto de 2025, de determinación de hechos y conductas, se aparta totalmente de lo que sucedió en la comisión de ejecuciones extrajudiciales. En conclusión: aún teniendo conocimiento del papel determinante de Mario Montoya Uribe en la comisión de crímenes de lesa humanidad, la Sala de Reconocimiento decide no seleccionarlo como máximo responsable y reforzar la impunidad que ha estado a su favor.
El negacionismo como práctica de impunidad
Además, es preocupante que la Sala de Reconocimiento no haga siquiera mención de la relación entre agentes estatales y grupos paramilitares, a pesar de la amplia información aportada por algunos comparecientes en sede de versiones voluntarias. Por ejemplo, con relación al Batallón Pedro Nel Ospina, conforme a las sentencias proferidas por el Tribunal Superior de Medellín en su sala de Justicia y Paz en contra del Bloque Cacique Nutibara y Bloque Suroeste, en donde se evidencia la confabulación del Ejército Nacional con estas Organizaciones criminales, en las áreas operacionales asignadas a esta Unidad Militar, confirmando que este batallón, a través de sus mandos, no solo participó en ejecuciones extrajudiciales, sino que, además, era el proveedor del material de guerra de las Autodefensas.
La construcción de verdad alrededor de las ejecuciones extrajudiciales ha estado minada por discursos negacionistas, que buscan disminuir la gravedad del fenómeno criminal, culpar a los soldados y exculpar las responsabilidades en altos mandos civiles y militares. También, se ha ocultado la responsabilidad de la Justicia Penal Militar, la Fiscalía, la Procuraduría y otras instituciones que, amparadas en el discurso de la Seguridad Democrática, actuaron negligentemente, ya que se trataba de legitimar bajas causadas al enemigo común.
Por todo lo anterior, nos negamos a considerar que esto sea implícitamente una sugerencia de la SRVR que indique que la responsabilidad estuvo en los batallones y brigadas que tergiversaron las órdenes del ejecutivo; puesto que para evaluar el impacto de la PSD en las ejecuciones no basta con contrastar el contenido de un documento, es necesario escudriñar en el desarrollo y aplicación de la misma. Rechazamos de igual manera que la fase nacional del macrocaso 03 parta de esta conclusión limitada.
Es esencial reconocer que las ejecuciones extrajudiciales en Colombia son una consecuencia directa de una política que prioriza resultados militares a costa de la vida y la integridad de la población civil. Exigimos a la Jurisdicción Especial para la Paz incorporar en sus decisiones, elementos que permitan obtener la verdad plena y contribuyan a establecer las responsabilidades de los máximos perpetradores en estos graves crímenes. De otra manera, resonará en la memoria histórica la pregunta de si ¿existe un negacionismo en la JEP?
Suscriben,
Corporación Jurídica Libertad (CJL)
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Observatorio de DDHH y Derecho Humanitario – Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
Corporación Jurídica Yira Castro
Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
[1] Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, “los falsos positivos”, Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas bajo la modalidad de combates simulados, 2022, pág. 56.
[2] Como el Decreto Legislativo 1837 del 11 de agosto de 2002.
[3] El Decreto Legislativo 1837 del 11 de agosto de 2002.
[4] Con el Decreto 2002 del 9 de septiembre de 2002.
[5] “Durante el mandato de Uribe se consolidó una política de gobierno que tuvo apoyo de otras ramas del poder público para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad. Al privilegiar las muertes en combate sobre cualquier otro resultado militar, se incentivaron graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, particularmente ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas que fueron asesinadas en estado de indefensión y presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate. El periodo de exacerbación de los denominados «falsos positivos» transcurrió entre 2002 y 2008. Estos crímenes fueron propiciados por un sistema de disposiciones legales y extralegales nacidas desde el mismo Gobierno e implementadas por las Fuerzas Militares”. Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Capítulo Hallazgos. 2022. p. 407.
[6] Formalizadas bajo la Ley 782 de 2002 y el Decreto 3222 de 2002
[7] Auto OPV 306 de 2023
[8] “361. (…) el Plan Patriota también advertía que se debía “Desarrollar una acción conjunta integrada a escala estratégica, que permita consolidar los éxitos operacionales obtenidos, donde el número de bajas es importante, pero no determinante para la obtención de la victoria (negrillas en el texto).” Posteriormente, “363. Así, tanto la Política de Defensa y Seguridad Democrática, el Plan Patriota y el Manual de Estado Mayor 3-50, establecieron formalmente varios indicadores de éxito del esfuerzo militar dirigidos a medir tanto los resultados “intangibles” como “tangibles”, como lo son las capturas, las deserciones y las bajas enemigas. (…) en la realidad de los teatros de operaciones militares, los mandos privilegiaron el cuerpo del supuesto enemigo caído en combate – “baja en combate”- como el único indicador real del éxito del esfuerzo militar.” Reiterativamente: “374. La política de conteo de cuerpos, cuya existencia ha encontrado probada hasta ahora esta Sala, no fue consignada formalmente ni en el documento de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, ni en el Plan Patriota, ni en el Manual de Estado Mayor 3-50. La política de conteo de cuerpos (bodycount384) fue una política de facto que se puso en marcha de manera muy efectiva en los teatros de operaciones militares. A pesar de no estar integralmente articulada y escrita en un solo documento formal como una ley, un decreto, un documento del Departamento Nacional de Planeación o una directiva o resolución del nivel central de la jerarquía militar, fue una política muy clara. Se articulaba, dictaba y transmitía cotidianamente en los programas radiales a través de los cuales los mandos dictaban sus órdenes, directrices y lineamientos. Se trató de una política presentada a través de los mecanismos de comunicación oficial de los mandos con sus tropas (programas radiales), donde se definió que el indicador exclusivo de éxito serían las “bajas en combate”. Este indicador se consignó formal y públicamente en una serie de documentos oficiales, se hizo valer en los compromisos escritos de los comandantes y oficiales, se monitoreó y evaluó pública y diariamente, con fiereza, tanto en la comunicación oral como en los instrumentos escritos.”
[9] Mediante el cual se imputó a Mario Montoya y otros 8 máximos responsables del periodo 2002 y 2003 del subcaso Antioquia.
[10] Conforme al Auto OPV 306 de 2023
[11] Anteriormente la Cuarta Brigada se encontraba adscrita a la Primera División del Ejército Nacional, la cual fue comandada por Mario Montoya entre los años 2004-2006. En el año 2005 se creó la Séptima División, siendo Óscar Enrique González Peña su primer comandante, entre los años 2005 a 2006, y sucedido por Luis Roberto Pico Hernández, quien comandó dicha División entre a partir del 2006.